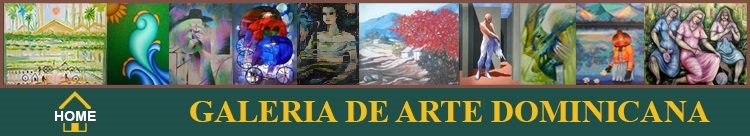La pintura de Tomás López Ramos se ha vuelto luminosa. Y no es que antes no lo fuera. Lo que pasa es que desde hace más de treinta años López Ramos se fue internando en los dulces misterios del claroscuro, produciendo una pintura intimista, de tonos sordos y graves. En esas pinturas, el tema (generalmente amable) era un pretexto que le permitía enfrentar diariamente las faenas propias del ejercicio pictórico.
En su obra, Tomás López Ramos rehuye del discurso, de la proclama y del panfleto quizás por la convicción íntima de que el destino de un cuadro no ha de ser el de cambiar el mundo. Parecería bastarle con poder cambiar el rincón oscuro y gris de alguna casa.
He oído decir que su manera de pintar ha transitado bajo el influjo del maestro Gilberto Hernández Ortega, con quien compartió taller durante los años bohemios de la zona colonial. Sin embargo, a pesar de la afinidad entre el benemérito maestro y el consagrado discípulo, no es necesario hacer notar las diferencias, por ser estas marcadas y numerosas.
Mientras en la obra Hernández Ortega se escuchan clamores de angustia, desde un fondo de tinieblas, la pintura de López Ramos es salpicada con sutileza por las chispas de la ironía y la causticidad. Aún si el espíritu libre e intenso de Hernández Ortega se hubiera escondido tras los lienzos de López Ramos, esta exposición demuestra que él ha sabido escabullirse de todo posible maleficio y encontrado desde hace décadas su propias senda.
Ese sendero se ve ahora despejado. La trayectoria de los treinta años precedentes sirvió a López Ramos para lograr reducir el color a sus principios esenciales, dejando que la forma apareciera entre sombras y brumas; mientras los fondos, hechos sobre una base de tierra de Siena tostada y azules de cobalto, le servían de soporte a objetos que se veían tocados por una luz envolvente y serena.
Ahora, Tomás López Ramos expone en el mesón de Bari (es decir, en casa) una serie de paisajes abruptos o tropicales que se aventuran por ensenadas luminosas, donde el sol estalla como el mar sobre las rocas y donde los bodegones son poseídos por diversas calidades de esa irrupción solar.
El hilo sinuoso que liga y da unidad al conjunto denota que la preocupación primordial del artista sigue siendo la de lograr la excelencia del oficio. Su arte consiste en el puro y simple deleite de pintar. Así la pincelada libre y gozosa atrapa y domina los destellos luminosos con precisión y gracia.
Usando el taller como refugio, la labor pictórica de López Ramos se convierte en un acto interior de reflexión, más que de evasión. Y es ese ejercicio mismo lo que le ampara frente a un mundo convulso e injusto al que el artista ni condena ni exalta, sino que contempla a través de los reflejos olorosos de un vino amontillado.
Tomás pinta con fruición, con desenfado. Desde su balcón, desde un caserón cuyos cimientos se echaron hace siglos él pinta y respira el zumo de tiempo adherido a sus gruesas paredes. No se transpira resabio o resquemor. Se advierte que el pintor conoce bien, y acepta los límites inexorables de su naturaleza humana y de la existencia.
Así nos llega López Ramos, de las postrimerías del siglo XX con su fajo de imágenes que no cuentan historias, que no pronuncian discursos, que no tratan de imponer una conducta a nadie. Simplemente son, están allí con la misma elocuencia de los objetos allí representados. Porque López Ramos se ampara en su propio mundo y lo recrea. No hay por qué complicar esos elementos cotidianos que compone en sus telas, simplemente hay que dejar que la luz matinal los moldee y los bañe.
La de fines últimos o de significados. Él demuestra, quizás sin proponérselo, que el arte no precisa tratar un tema nuevo para renovarse y enriquecerse. Demuestra que la disciplina del oficio sosegado y paciente sigue siendo uno de los fundamentos del quehacer pictórico. Evidencia, pura y simplemente, la contribución que el carácter de un creador otorga a esos objetos y a esos paisajes con que nos encontramos a cada paso en el diario vivir.
FERNANDO UREÑA RIB